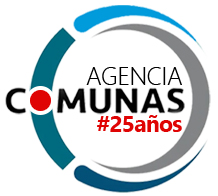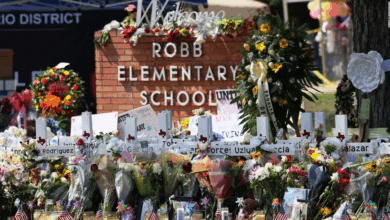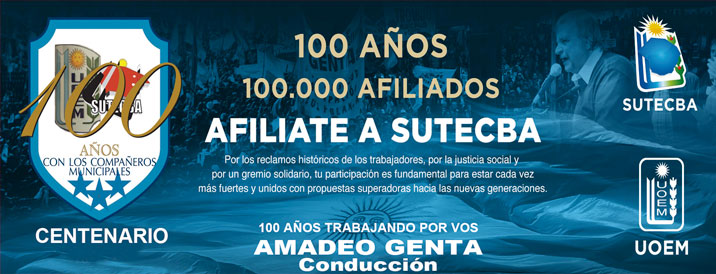Acuerdo Mercosur Unión Europea: ¿Está preparada Argentina para el gigantesco desafío?

Por Margarita Pécora
Nuestro Medio sigue de cerca todos los pormenores relativos a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, llevado a cabo el pasado 28 de junio en el seno del G-20, en Osaka, Japón, con el objetivo central de conformar una zona de libre comercio entre los dos bloques comerciales.
En ese contexto hemos contrastado las posturas de quienes se expresan a favor y en contra del compromiso argentino desde el arco político-legislativo. En el primer caso, el oficialismo ha salido a mostrarse eufóricamente y a proyectar la firma del acuerdo, como un logro de gran envergadura. Quienes están en las antípodas de ese pensamiento, señalan que está empañado por la superficialidad y el desatino, ya que se realiza en el marco de la pulseada electoral donde Cambiemos pretende desesperadamente perpetuarse en el poder en La Rosada en un panorama económico muy adverso para tales propósitos. Tal postura la comparten los legisladores de la oposición y otras figuras del espectro empresarial e industrial que advierten, no solo que el acuerdo debe ser sometido a consenso en el Congreso de la nación, sino que aún desconocen la letra chica del mismo, y hasta se ha planteado que hay falta de transparencia y opacidad en las negociaciones por la firma del documento que impactará fuertemente en todo el tejido productivo del país y a la postre en el futuro de la nación.
Por eso estamos de acuerdo en que es muy necesario que las cámaras, empresas, instituciones, centros de pensamiento e investigación, y la ciudadanía dispongan de los textos completos que se han firmado, para poder analizar con claridad, y mucha atención, las repercusiones y posibles consecuencias, positivas y negativas, que tendrá la entrada en vigor del acuerdo, de manera de evaluar su posición y prepararse para hacer frente al nuevo escenario- tal como advierte Adriano De Fina Gerente de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (A.I.E.R.A.).
Y precisamente, dando posibilidad de que todos los actores implicados puedan expresar sus inquietudes, opiniones, certezas, reproducimos a continuación el análisis que nos hizo llegar el referente de AIERA, con interesantes reflexiones y advertencias, en el cual nuestros lectores podrán sacar sus propias conclusiones:
“De concretarse la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para la
conformación de una zona de libre comercio entre los dos bloques comerciales
tendrá implicancias muy profundas para el futuro de la Argentina, ya que regulará el comercio de bienes, servicios, inversiones y una serie de normas y regulaciones complementarias a los mismos – señala en la introducción y continúa textual:
“El acuerdo alcanzaría las normas que regulan los procesos de compra de los organismos
gubernamentales (nacionales y subnacionales), de las empresas del Estado, y también la de
otras instituciones públicas que, aunque todavía no se han definido con precisión (según lo
difundido) podría alcanzar, por ejemplo, a las universidades. El acuerdo también se
extendería a los sistemas de promoción de inversiones, a las normas que regulan la libre
competencia; el pago de subsidios; los derechos de propiedad intelectual y de
denominación de origen; los estándares de lo que se considera admisible en cuanto a la
promoción del desarrollo sustentable (aspectos ambientales y sociolaborales); las normas de
transparencia; y los sistemas de protección y estímulo a las pequeñas y medianas empresas.
Es decir, buena parte de las normas y modos de funcionamiento de la economía en ambos
lados del Atlántico.
Como se ha difundido y explicado suficientemente en los primeros días del anuncio, lo que
se ha acordado es la intención de firmar un tratado de libre comercio englobando 17
temáticas, ya que, para que el tratado entre en vigencia, se requiere la convalidación formal
de todos los países integrantes y de sus respectivos bloques. Es un primer punto importante
que debe considerarse, ya que este proceso llevaría un tiempo, aun cuando todas las partes
estuvieran de acuerdo y se firmara el tratado. Se estima que ese tiempo rondaría los dos
años.
Por ello, es fundamental que, una vez cerrada la primera etapa de la negociación, se
conozca rápidamente el detalle del texto final acordado, más allá de algunos documentos no
oficiales que han circulado, así como de algunos documentos oficiales parciales. Es muy
necesario que las cámaras, empresas, instituciones, centros de pensamiento e investigación,
y la ciudadanía dispongan de los textos completos que se han firmado, para poder analizar
con claridad, y mucha atención, las repercusiones y posibles consecuencias, positivas y
negativas, que tendrá la entrada en vigor del acuerdo, de manera de evaluar su posición y
prepararse para hacer frente al nuevo escenario.
No es casual el momento mundial tan especial en que se llega a esta convergencia. El
mismo se corresponde con un escenario global de enfrentamiento comercial entre las dos
mayores potencias mundiales, Estados Unidos y China, que empieza a repercutir en el
sistema de libre comercio del resto del planeta. La potencia norteamericana ve amenazada
su supremacía internacional y comienza a poner obstáculos a su comercio con el gigante de
oriente, aunque no sólo con este país. En ese contexto, el sistema internacional de comercio
se ve cuestionado y amenazado, lo que también repercute en el comercio exterior de
Europa. Así, en el viejo continente, para asegurarse espacios y territorios de intercambio (y
de destino) para su producción, aparecen nuevas y fuertes razones para zanjear las
diferencias que fueron insalvables a lo largo de casi 20 años.
Es entendible que las diferencias, que antes eran tan importantes, por lo que representan en
ese continente asuntos históricos como la defensa de los agricultores, la seguridad
alimentaria y el cuidado del ambiente, hayan quedado relegadas a la necesidad de asegurar
un espacio económico para sus empresas y su producción. Pero no es tan claro hasta el
momento, ya que no se han difundido ni han circulado análisis técnicos, estudios o
documentos de investigación, cómo haría el bloque menos desarrollado de los dos para
transitar, con relativo éxito, el período de transición que necesitará para transformar sus
sistemas de producción, de manera de competir en razonables condiciones de paridad,
garantizar el control de daños necesario, y alentar la reorientación y el fortalecimiento
global de su tejido productivo, que es la base material para el funcionamiento de la
sociedad.
Lo mismo puede pensarse sobre la manera en que se deberá transitar la adaptación de los
sectores económicos que puedan, pero deban, adaptarse a la nueva situación e implementar
los cambios necesarios. Porque los factores productivos no se mueven con total libertad de
un sector a otro, y terminan apareciendo trabas y rigideces en materia de empleo,
financiamiento, infraestructura, capacitación, tecnología, por nombrar algunos, que impiden
el cambio, y que lleva a requerir la asistencia del Estado.
Y no puede dejar de señalarse la suerte de aquellos sectores que no cuenten con
posibilidades de enfrentar a las empresas más avanzadas del viejo continente, y que más
allá de las cuestiones ideológicas y filosóficas, van a requerir asistencia, contención y
mucho apoyo. Como estas situaciones requieren atención, anticipación, planificación,
articulación y acciones concretas de parte del Estado, es importante empezar a visualizar y
pensar cuáles son los grupos y sectores que requerirán cada tipo de intervención y si se
cuenta con las capacidades ¡y recursos! que serán necesarios.
No hace falta ser un visionario para visualizar que, en el estado en que se encuentra
actualmente el tejido productivo nacional, si se comienza en dos años un proceso de
apertura y competencia con las empresas del viejo continente, el impacto local será muy
fuerte y difícil de sobrellevar. Si se analiza la situación que están atravesando las PyMEs,
es claro que no van a estar en la mejor condición de salir a conquistar el mercado europeo y
que les va a costar mucho (mercado, producción, puestos de trabajo) , resistir la fuerza de
un sector exportador internacional de alta competitividad.
La adaptación requiere llevar adelante transformaciones, mayores y menores. Y esas
transformaciones requieren financiamiento. ¿En cuál de los dos continentes son más
competitivos los sectores que financian, y a qué costo se prestarán los fondos de cada lado?
Es ilusorio pensar que una economía se va a reconvertir sin contar con el apoyo del sector
financiero, o con el nivel de tasas que se aplica en las latitudes del Sur.
Todos estamos a favor del libre comercio y quisiéramos tener la posibilidad de tener acceso
a un mercado de 500 millones de habitantes con altos niveles de ingreso per cápita, como es
el mercado europeo. En especial, con los lazos históricos que siempre han existido entre
ambos continentes y la afinidad de valores que se comparten. Además, ya hace tiempo que
se sabe que el sistema mundial de libre comercio entre naciones, como existió en el siglo
XIX, es un tipo ideal que dejó de existir hace ya casi un siglo. Las relaciones económicas
internacionales han mudado a sistemas de relaciones entre grandes bloques de países, por lo
que, al igual que lo que requiere Europa, el Mercosur también necesita plantearse un
escenario global de pertenencia, donde asegurarse espacios de colocación de su producción,
complementación a sus capacidades y provisión de insumos para sus empresas y
organizaciones. En ese sentido, todo el mundo celebra el haber alcanzado el acuerdo. Lo
que se plantea es si el apuro y las urgencias que siempre aparecen en estas tierras cuando se
acercan las elecciones juegan a favor de la convergencia más adecuada y conveniente.
Quien además de ilusiones tenga sentido de los próximos movimientos que vendrán,
debería tener claro que en el proceso que se avecina (si se ratifica el acuerdo) va a haber
ganadores y perdedores, sectores favorecidos y sectores amenazados, grandes esperanzas y
enormes desafíos. En especial, la necesidad de contar con un Estado inteligente, ágil y muy
activo para emprender las reformas necesarias. Porque no se trata de dos espacios de
similar nivel de desarrollo. Hay una clara situación asimétrica entre los futuros socios. Por
ello, la posibilidad de firmar este tratado, dispara la necesidad urgente y vital, en un
horizonte de tiempo relativamente breve, para que la mayor parte de los sistemas de
producción, de administración, de control, y de gestión, estatales, privados y civiles,
aumenten y mejoren exponencialmente sus niveles de calidad, eficiencia y productividad
para estar a la altura de la empresa.
Entre los aspectos que van a exigir al Estado, a las empresas y a los sistemas nacionales,
está la adopción de prácticas internacionales, que usualmente ya aplica, y que está muy
habituada a implementar la Unión Europea. Este tipo de regulaciones va a implicar los muy
altos estándares que rigen en la Organización Mundial de Comercio, así como las mejores
prácticas que se aplican en los sistemas de certificación internacional. Pensemos solamente
en la realidad y los desafíos que implicará adoptar esas normas a los sistemas de
funcionamiento de (por nombrar sólo algunos) los ministerios, las aduanas, los puertos, los
aeropuertos, los organismos de control, de salud, o sanidad. Y también a los de las
instituciones y las empresas locales. Debería haber un alto consenso sobre el déficit con que
operan la mayoría de los sistemas nacionales. Es muy grande el desafío que se tiene por
delante en ese orden. Y sin embargo, la competencia futura entre los dos bloques pasará en
gran medida por quien disponga de las mejores capacidades de organización, gestión,
control y atención.
Un capítulo especial lo representa la aplicación de las reglas de origen, lo que se considera
en cada zona económica como procedencia regional de un producto y que define los
derechos y las restricciones que se aplican. En el Mercosur, las reglas de origen se verifican
a través de la emisión de certificados de origen. En el caso del acuerdo, ha trascendido que
se podría aplicar un sistema más flexible, como la Autocertificación (entre las partes
difundidas por Cancillería se refiere a Certificados de Origen confeccionados por el
exportador), que en la práctica podría dar lugar a discrecionalidad y vulnerabilidad del
espíritu de las normas. Un producto podría ser considerado europeo, cuando en realidad
tuviera una integración mayor a la convenida de piezas y partes de otros países. Los países
europeos han ido mudando en las últimas décadas su producción industrial hacia zonas del
mundo de menores costos y exigencias ambientales y técnicas, y han conservado la
producción local de las partes de mayor tecnología y valor. En ese sentido, es muy
importante que lo que se implemente no sea vulnerable a la manipulación y que no deje en
manos de los importadores, exportadores o beneficiarios, ninguna zona de discrecionalidad.
El acuerdo va a implicar el inicio de un cronograma de apertura, reducción o eliminación de
aranceles, cupos, cuotas y el desarmado de sistemas de protección, subsidios y apoyos
estatales en pos de la libre competencia. Este tipo de intervenciones requiere de muy
elevados niveles de calidad en la concepción, planificación y ejecución de las políticas, y va
a implicar sofisticados y muy profesionales equipos y sistemas de trabajo, que se debería
tener claro que actualmente no se posee. Es muy diferente la capacidad con que cuenta cada
Estado para coordinar con el sector privado, acordar, articular, negociar, exigir y controlar.
Más allá de lo operativo, que cómo ya se indicó, será muy complejo, un acuerdo de estas
características con la Unión Europea requiere de un muy claro sentido y visión sobre el
futuro, y de cómo se imagina y articula el rol de cada sector económico hacia adelante. Más
allá de esta relación con la UE. No debería haber mucha amplitud de opiniones en que este
aspecto es uno de los grandes déficits de la Argentina de las últimas décadas y del último
período democrático. No se ha logrado tener una posición compartida al respecto. Sucede
algo similar en materia de comercio exterior. Se debería disponer de una estrategia
ampliamente consensuada que motorizara al conjunto de la sociedad hacia adelante; algo
que no se ha tenido y no se ha sabido construir. Ese déficit tiene costos y genera problemas,
en especial cuando se plantea una opción como este acuerdo.
Algunas conclusiones
El Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es un acuerdo entre dos zonas de
diferente grado de desarrollo, capacidades y recursos. Argentina (y el Mercosur) tendría
que tener cerradas y consensuadas algunas definiciones sobre su futuro productivo: cómo
piensa insertarse en el mundo, qué se va a vender y con quién se va a asociar.
Lamentablemente no se ha llegado a esas respuestas con un consenso mayoritario.
La implementación de un acuerdo como éste requiere también de muchas capacidades y
prácticas en materia de normas, procedimientos y controles que en Argentina raramente se
aplican, tanto en el ámbito estatal como privado. La competencia misma entre las empresas
va a requerir el cumplimiento de normas, sistemas y prácticas de calidad en las que se sufre
una elevada demora. Mucha de la parte final de la futura competencia se va a decidir en el
terreno de las capacidades de manejo de normas, procedimientos y sistemas, que en el
acuerdo se basan en las reglas de la OMC, los sistemas de certificación internacional y las
mejores prácticas internacionales. Estas situaciones ponen a la UE en una condición de
ventaja relativa.
El momento actual que atraviesa la economía del Mercosur tampoco augura un buen inicio.
Pensar que dentro de dos años, las empresas locales van a empezar a competir por los
mercados con las rivales europeas es muy probable que genere otro elemento de tensión al
mercado local. La urgencia por llegar a buen fin el larguísimo proceso de tratativas entre
ambos bloques no debería influir en las negociaciones, ni obviar el momento delicado que
atraviesa el sector real de la economía, y en especial es de las pequeñas y medianas
empresas.
El objetivo final de la negociación no debería impedir que se haga una correcta previsión de
las dificultades que se enfrentan, los recursos con que se cuenta y las capacidades que se
deberán desarrollar cuando el tratado empiece a aplicarse, de manera que sea beneficioso
para la mayoría de los sectores y de la sociedad en su conjunto. Tal vez haya diferencias
entre los tiempos que maneja la dirigencia y los del tejido productivo que requiere
recuperarse.
Consejo Directivo de A.I.E.R.A.
Buenos Aires, Julio de 2019.